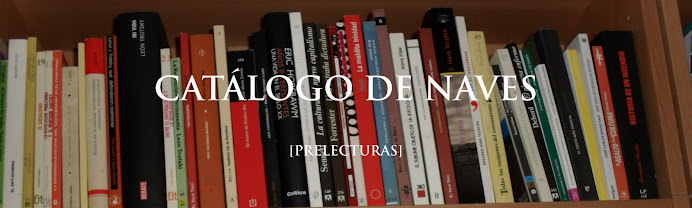[14] Estoy en un bar de Almería defendiendo la locura de Leopoldo María Panero. Siento por un momento que toda mi vida me ha llevado, me ha preparado para estar allí defendiendo su no impostura, su grandeza que es su miseria. Y su poesía. Su poema que traspasa el poema, que lo quema en su perfecta crueldad de saber mirar más lejos que las palabras.
Es el más grande, no sé muy bien desde quién, creo que desde muy atrás, muy atrás. No me importa contra quién lo defiendo esa noche de Almería, sé que no tengo argumentos contra ellos, que son amigos y que por tanto se apiadan de cada una de mis torpes palabras. Lo sé con tanta certeza como que no me equivoco, como que más allá del personaje del loco está el loco, que más allá de su poesía está el loco, que detrás del loco está la mejor poesía que jamás he leído.
Me pasa con casi todos los poetas que admiro: lo mejor es lo que no ha escrito. Dicho así me imagino hablando de la alegre muchachada poética. No es así. Es más simple: cada última pieza que edita Panero (Valdemar, Huerga&Fierro, Igitur, editores afortunados, pero él está en otra división) merece lo anterior, lo fagocita, me refiero a lo que hay más allá de la Poesía Completa
P.s.: Panero no es Bunbury ni su miserable y patética mamada de sí mismo. Bunbury es un jodido parvenu que nadie ha invitado a esta fiesta. Me muero si me lo callo.
PANERO, Leopoldo María, Erección del labio sobre la página. Valdemar. Madrid , 2003. ISBN 84-7702-461-8.